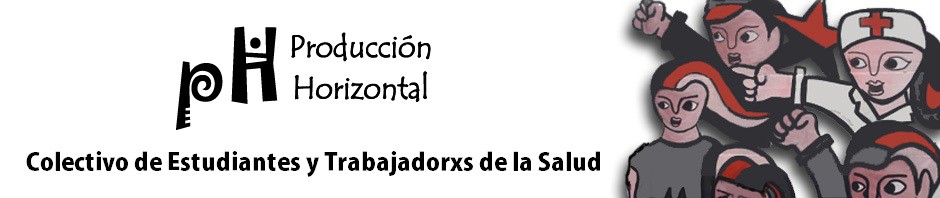Despierta el día. Las nubes de la noche de ayer emprenden su huida para dejar al sol iluminar una rutina mas en la ciudad. Los trenes y los bondis en su máximo esplendor, llenan las venas de comunicación de la gran urbe. Todas las instituciones de la civilización encienden, una vez más, el ritual gris y cotidiano de cada jornada. ¿Todas? Todas menos una…
Algo ha pasado. Tumultos humanos desbordan los hospitales y centros de salud. Hay gritos, puteadas, empujones, malestar general. Con un análisis superficial, uno podría decir que es una situación habitual en esos lugares, que nada de esto es sorpresivo. Pero hay algo extraño en este supuesto caos metropolitano. Por un lado, el volumen, el número de personas cuadriplica la cantidad habitual de pacientes. Por el otro, la calidad de los enojos. La ira en su máxima expresión, nada de una queja tibia y sumisa, todos gritan indignados que quieren ser recibidos, que merecen y necesitan atención.
Un fenómeno extraño sucede en las colas de los centros de salud, donde el tiempo pasa y los pequeños que aguardan para control de niño sano terminan tramitando sus turnos para geriatría. En la puerta de un polideportivo, un grupo de chicos esperan sentados en el cordón de la vereda el taller de juegos prometido. En la posta sanitaria, los DIUs duermen en una caja cerrada.
Las guardias y las demandas espontáneas no están en funcionamiento, a lo sumo uno o dos médicos de planta se acercan sigilosos cada tanto a ver qué pasa. Lxs enfermerxs parecen pulpos al multiplicar sus brazos para atajar los pedidos. En la sala, nadie pasa a revisar a las personas internadas. El jefe de servicio está agazapado detrás de un escritorio, convirtiéndose en creyente por un rato y pidiéndole a un dios improvisado una mano milagrosa. Los pacientes recuperados. a quienes se les había inidicado el alta para el día de la fecha, aguardan su vuelta a casa, pero nadie ha llenado la epicrisis que los liberan. Mientras tanto en la sala de espera, las familias y amigos sacan conclusiones catastróficas sobre sus seres queridos porque ningún profesional ha explicado nada. Un motoquero politraumatizado y un futbolista amateur fracturado esperan, hace varias horas, ir a rayos. Doña Marta, habitué del hospital, no encuentra a nadie que la lleve a realizar su diálisis. En la mesada del laboratorio se construyen edificios de papel que rozan el techo esperando ser retirados. Dos embarazadas simulan ser contorsionistas para oír los latidos de sus bebés con el Pinard.
Por los pasillos no circulan médicos, sólo alguna que otra enfermera que escapó de la guardia. Afuera, la gente aumenta y estalla. En el medio de la batalla campal se escucha por lo bajo una breve conversación, donde una señora entrada en años pregunta sin destino fijo:
-¿Qué está pasando?
Y de alguna coordenada indescifrable de esta multitud resuena una respuesta anónima:
– ¡No hay residentes!